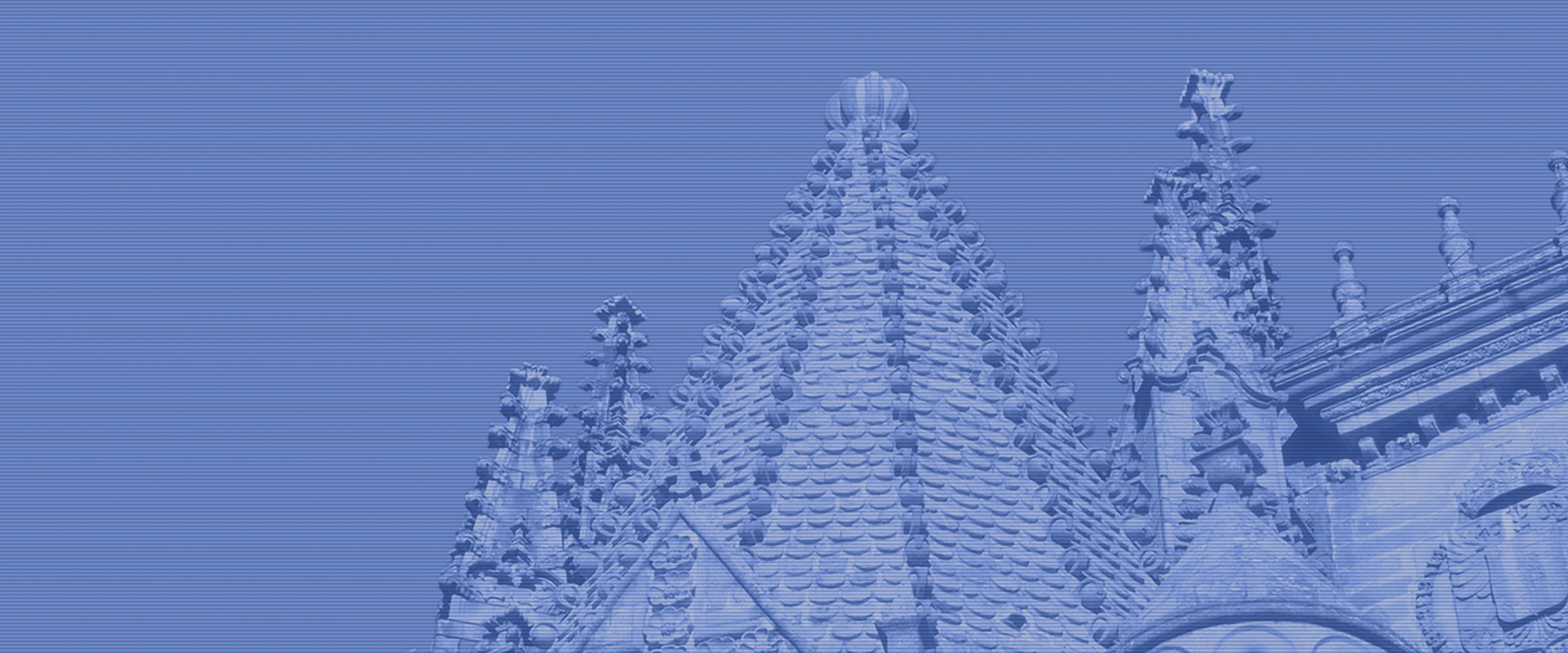05 Dic “¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!”
“¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!” (Is 63,19). Con este clamor del profeta Isaías, compungido por el drama que vive su pueblo, iniciamos el Adviento e imploramos, como reza la canción: “¡Ven a salvar tu pueblo! ¿Cuándo lo harás, Señor?”.
Reconozco que, ante tantos escenarios dolorosos y preocupantes de los que uno es testigo, y sin negar las luces y los brotes de bondad de nuestro mundo, he musitado muchas veces en silencio orante esta misma súplica. En situaciones tan sacudidas como las que muchas personas y pueblos viven hoy, ante tantos sueños rotos en nuestra sociedad, ante tantas soledades, miedos o incertidumbres, de las entrañas brota un clamor que anhela, sueña y espera algo nuevo, distinto.
La súplica nos recuerda que la esperanza dice relación. Por eso es lo contrario al temor. Ambos conviven en el corazón del hombre. El temor va unido a la real experiencia de nuestra fragilidad y nos encierra en lo que podemos o, más bien, no podemos hacer. La esperanza nos abre al otro y a los otros, pues no somos islas y estamos llamados a crecer en fraternidad, a ayudarnos, apoyarnos, cuidar unos de otros, caminar y avanzar juntos. Y, sobre todo, nos abre al Otro, con mayúscula, que no es cosa, instrumento o recurso al que aferrarnos, como quien se agarra a un clavo ardiendo cuando no queda otra salida, sino don y gracia, Amor y Vida que se nos regala. Hay algo dentro de nuestras entrañas que nos impele a salir de nosotros mismos y nos recuerda que Dios no es un extraño a nuestras vidas, sino nuestra mejor posibilidad. No en vano, nos ha creado a su imagen y semejanza; somos sus hijos. Él es la raíz, fuente y meta de nuestra esperanza.
Mirando a nuestro mundo, no es casualidad que el gran Jubileo, convocado por el 2025 aniversario del nacimiento del Señor, lleve por lema: “Peregrinos de la esperanza”. Nos vale, perfectamente, para este Adviento.
Ésta, quisiera subrayar, se fragua en la oración. Por eso dice el papa: “Me alegra pensar que el año 2024, que precede al Jubileo, pueda dedicarse a una gran «sinfonía» de oración; ante todo, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Oración para agradecer a Dios los múltiples dones de su amor y alabar su obra en la creación, que nos compromete a respetarla y salvaguardarla. Oración como voz «de un solo corazón y una sola alma», que se traduce en ser solidarios y en compartir el pan de cada día. Oración que permite a cada hombre y mujer de este mundo dirigirse al único Dios, para expresarle lo que tienen en el secreto del corazón. Oración como vía maestra hacia la santidad, que nos lleva a vivir la contemplación en la acción. En definitiva, un año intenso de oración, en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del «Padre Nuestro» el programa de vida de cada uno de sus discípulos” (Carta a Mons. Fisichella para el Jubileo 2025).
Las palabras del papa Francisco nos recuerdan que la esperanza tiene poco de pasividad. Ante situaciones difíciles, Jesús en el evangelio de hoy nos interpela: ¡vigilad! ¡velad! ¡abrid los ojos! Porque… ¿y si Dios esperase también algo de ti? ¿Y si Dios esperase en ti?
Que Dios espere algo de mí, de nuestra Iglesia, espere en mí, en nosotros… sugiere que Dios ha querido mi vida, la ha hecho posible y la ha amado. Somos hijos e hijas queridos y amados de Dios. Su amor primero y fundante provoca la respuesta agradecida, hasta poder decir con Jesús: “Mi alimento es hacer la voluntad del Padre” (cf. Jn 4,34).
Somos, estamos llamados a ser, respuesta de Dios ante tantas situaciones de dolor y de desesperanza. Y podemos porque Dios, en Jesús, su Hijo, ha rasgado ya el cielo y descendido, se ha manchado con nuestro barro, compartiendo todo nuestro ser excepto el pecado que nos deshumaniza. En su descenso, se ha hecho nuestro Hermano y nos ha marcado el camino: descender para tender la mano, para levantar al caído, para crear lazos.
La esperanza cristiana no niega el dolor, ni el sufrimiento. Tiene poco de optimismo fácil e ingenuo. Más bien habla de entrega; activa nuestro compromiso y nos apremia a salir de nuestros espacios de confort, a no mirar hacia otro lado ante las necesidades de los más pequeños y de una sociedad que espera un rumbo más humano, ante tanta gente necesitada de Dios.
Abrazados por su amor, somos colaboradores de Dios en su proyecto de salvación. Dios nos ama y quiere amar a nuestro mundo y a nuestra gente a través nuestro. Confía y espera en nosotros en el presente, capacitándonos para amar con la fuerza de su Espíritu. Y, a su vez, nos espera en el futuro, para ser definitivamente nuestra Vida, como espera a la Humanidad entera para inaugurar, cuando regrese su Hijo (quien, por otra parte, nunca se ha marchado, camina con nosotros, permanece a nuestro lado), los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habite la justicia (cf. 2 Pe 3,13). Aquel día el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros (cf. Is 25,8; Ap 21,4). “No habrá ya pobreza ni dolor; nadie estará triste, nadie tendrá que llorar”.
¡Feliz Adviento! Que Santa María de la Esperanza nos mantenga firmes en nuestra espera.
Con mi afecto y bendición. 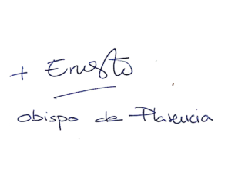
Publicado en la revista diocesana Iglesia en Plasencia